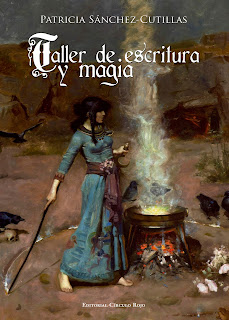Hola,
Aquí tenéis el primer capítulo de mi novela La isla de la nada. Trata sobre un diario de sueños. Unos detectives tienen que interpretar las metáforas oníricas para resolver un aparente suicidio.
LA ISLA DE LA NADA
PRIMERA
PARTE
LA
ESTRELLA MUERTA
CAPÍTULO I
Estoy
dentro de un tren parado en una estación, rodeada de mucha gente que
tiene una herida en el lugar de la boca. Tengo que llegar como sea a
mi destino, con tanta urgencia, que los nervios apenas me dejan
respirar. De repente, entre la multitud veo a mi padre. Debo pedirle
perdón. A lo mejor pierdo el tren, pero tengo que hablar con él.
Bajo corriendo por las escalerillas. Cuando dejo de asirme a la barra
metálica, algo se me desgarra. Creo recordar que son los dedos. Ya
en el andén intento gritar para llamar su atención, pero no sale
ninguna voz de mí, no puedo hablar. Él no me ha visto ni ha intuido
mi presencia, a pesar de que los muertos lo saben todo. Entre las
cabezas lo distingo saliendo por una puerta. Cuando cruzo el dintel,
todo se transforma en una gran explanada rodeada de edificios en
ruinas, y en el centro de ella hay varios corros de buitres a los que
la gente da de comer como si fueran palomas. Un hombre joven, que me
está mirando, me dice: "Ten cuidado que a veces atacan a las
personas". Yo paso con miedo entre ellos, con tanta cautela, que
cuando me quiero dar cuenta ya he perdido a mi padre y también he
perdido el tren.

Licinio
cerró La
isla de la nada y
permaneció ensimismado. A través de la ventana se veía discurrir
menos coches de lo habitual, se notaba que era el Día de los
Difuntos. Vio pasar un autobús de servicio especial hacia el
cementerio, y a gente con ramos de flores que se marchitarían en un
par de días. Se preguntó dónde estaría enterrada la autora de La
isla de la nada, en
qué lugar de Madrid habrían colocado ese cuerpo castigado por la
tortura de sus propios sueños, dónde se habrían ido su pensamiento
y su miedo, y cerró un momento los ojos tratando de imaginar la mano
femenina que había escrito ese diario en la intimidad de su
ordenador, convencida de que nadie lo iba a leer nunca.
Desde
que Licinio había empezado La
isla de la nada,
no había cesado de absorber pedazos de otra vida, de una vida que
había desgarrado a quien tenía que sumirse en ella, como quien
concibe a una rata dentro de sí mismo que, cuando crece y lucha por
salir, destroza el cuerpo que la hospeda. Así eran los sueños de
aquella mujer de veintiocho años, como ratas desesperadas por salir
a la superficie. Sueños que procedían de las alcantarillas más
sucias de la mente, sueños que la vaciaban y la herían.
Y porque él también
empezaba a sentir la herida de su propia suciedad, pensó que quizá
no debieran haber cogido el caso. Tal vez tendrían que habérselo
dejado a los psicólogos; los detectives no estaban para seguir el
rastro enfermo de la mente.
El reloj marcó en ese momento
las cuatro menos cuarto. Desde pequeño había amado las horas y las
fechas, le colocaban siempre en el momento adecuado. Pero desde hacía
unas semanas el tiempo no pasaba para él, se sentía retenido en el
mismo punto y los relojes y los calendarios no hacían sino
confundirlo.
Samala estaría a punto de
llegar. Ojalá acudiera pronto para que los roedores de su pasado no
empezaran a castigarle. Abrió una página al azar y comenzó a leer
de nuevo:
Nado
dentro de un mar gris en un día claro y sin sol. En la orilla hay un
grupo de gente, todos con togas negras. Al salir del agua, me doy
cuenta de que estoy desnuda. Un hombre muy atractivo viene hacia mí
con un velo de novia en la mano. Pero el grupo de gente me mira de
forma hostil y yo temo que alguien intente agredirme. Trato de
correr, desesperada. Pero no sé qué me pasa, no puedo moverme.
Cuando miro hacia abajo, veo mis pies enterrados en la arena. No
puedo sacarlos. Tiro y tiro de ellos con mucha fuerza. Siguen
inmóviles. Al cabo de unos minutos miro hacia atrás. Aún estoy en
la playa y todos han desaparecido. Ya no hay peligro y, sin embargo,
comienzo a llorar, desesperanzada, porque no puedo mover las piernas.
Cuántas veces había soñado
él con la vergüenza de estar desnudo, cuántas veces y cuánta
gente también lo habría hecho. Ese sueño se habría repetido de
forma indefinida, quizá durante siglos, en miles de conciencias.
Pero ella aportaba algo más: el miedo a la agresión o, para ser más
exactos, el miedo a una falsa agresión que no llegaba a ocurrir, que
no existía pero que le descubría el pánico a su propia impotencia.
La impotencia por no encontrar
a su padre en ninguno de sus sueños, por no poder escapar cuando
quería, por no poder ni moverse ni sentir... Como si en cada acto
que hubiera intentado realizar en su vida hubiera un germen demoledor
que la paralizaba antes de iniciarlo.
El ruido de unos tacones
enérgicos y desasosegados subiendo desde el portal se le mezcló con
su pensamiento. Por la brusquedad con que la llave se introducía en
la cerradura, dedujo que su compañera estaba aquella tarde de mal
humor.
La puerta de la oficina se
abrió, los tacones se afirmaron aún más y enfilaron hacia su
despacho. Samala, ojerosa y probablemente con resaca, se asomó bajo
el dintel de la puerta.
—Odio a las madres,
Licinio, las odio a todas. Me gusta este caso pero no sé si voy a
ser capaz de ponerme a las órdenes de una de ellas.
Al entrar, lanzó su bolso
sobre el sofá, cogió una lima del bote de los bolígrafos y se
repantigó sobre una de las sillas.
—No puedo con ellas, sobre
todo con las sacrificadas y me parece que nuestra doña Eulalia es de
ese estilo.
Se limó un poco el dedo
corazón y luego lo levantó para estudiarlo a contraluz.
—Tiene gracia esto de tener
que venir hoy a trabajar. Después de cinco años, de repente, le
entra la impaciencia. Yo creo que le da morbo empezar el Día de los
Difuntos.
—No despotriques contra
quien te va a dar de comer.
—Espérate a que no nos eche
veneno en la comida.
Y,
a continuación, dejó la lima en el bote y comenzó a juguetear con
el manuscrito de La
isla de la nada.
—Me
llama mucho la atención la frase con la que empieza el diario. ¿La
has leído? —buscó la primera página—. Aquí está: Siempre
he tenido la sensación de que nunca he querido a nadie, de que mi
corazón no es más que hielo vestido de carne tierna. Al único
hombre que amé lo he desquiciado y a las únicas personas que me
aman las estoy destruyendo.
Para mí que la mató el marido cuando leyó esto.
Licinio sintió que la
irritación lo dominaba. Necesitaba moverse. Se levantó con
brusquedad. Últimamente le asaltaban oleadas de rabia, pero no sabía
cómo sacarlas de su cuerpo. Su compañera debió de percatarse de
que se acordaba de Virginia porque cerró el manuscrito de golpe y
enseguida dijo:
—¿Sabes?
Ayer leyendo La
isla de la nada me
di cuenta de que oí algo de este caso hace unos cinco años. Yo
estaba cenando en casa de unos amigos de Esteban. Recuerdo que uno
comentó una noticia un poco rara, oída en un programa de esos de
radio local. Una mujer se había suicidado dejando solo un diario de
sueños. Me acuerdo que Esteban empezó a hacer comentarios macabros,
como no, sobre qué preferiríamos si nos diera por suicidarnos:
dejar una carta al juez o un diario de sueños...
—¿Qué contestaste? —la
miró mientras recordaba al pobre Esteban, el hombre caballo, el
caballero que había visto a Samala como una delicada dama a la que
había que proteger.
—Pues yo, como ya estaba un
poco hartita de Esteban y de todos sus amigos, que no eran más que
una panda de meapilas, les dije que prefería la carta porque el
psiquiatra me había puesto una temporada a estudiar mis propios
sueños y, de lo enrevesados que eran, me daba menos vergüenza que
me sorprendieran desnuda y follando en mitad calle. Se me quedaron
todos medio espantados. Primero por lo del psiquiatra y luego porque
esa gente nunca habla de follar. Sobre todo Esteban, que los escasos
meses que estuvimos saliendo se los pasó intentando reeducarme.
Sonrió satisfecha y
prosiguió:
—
Antes de dejarlos un poco
fríos para el resto de la cena, sé que alguien comentó que por
motivos éticos la familia no quería que el diario llegara a la
policía. Pero la policía lo tomó como prueba, ya sabes, porque
alguien lo tiró a la basura después de que ella muriera. Esteban,
para romper el hielo, los indujo a todos a bromear sobre qué tendría
el diario para que alguien se hubiera tomado la molestia de entrar en
una casa con fiambre.
—¿Y?
—Pues la verdad es que no
consigo acordarme a qué conclusiones llegamos. Supongo que algunas
inútiles, por supuesto. Mi ex era un hombre descafeinado, con amigos
descafeinados a su alrededor, de esos que te están intentando
cambiar para que te adaptes a las normas sociales, un niño bueno
cargado de razones y de crueldades y que no te respeta nada como
persona.
Licinio notó que Samala se
iba enfadando a medida que lo contaba. Su cuerpo se erguía mientras
el ritmo de la voz se aceleraba.
—Creo que no he conocido a
nadie más cruel que la gente meapilas. A ti te caía bien, no sé
por qué razón, pero te aseguro que detrás de él no había más
que mierda. Menos mal que me di cuenta porque ya empezábamos a hacer
planes más trascendentes.
Para Esteban los planes
trascendentes serían los de boda religiosa, para Samala consistirían
en la convivencia. En realidad no hubieran llegado muy lejos como
pareja.
—En esa familia se trataba a
las personas como una oveja. Ahí si entrabas a formar parte de “el
apellido“, no te dejaban en paz ni a sol ni a sombra, tenías que
estar con ellos y vestir como ellos querían. Adiós minifaldas,
películas en salas de versión original, cursos después del
trabajo... La verdad es que tuve mucha visión dejándolo.
Samala le había contado la
misma historia más de una vez. Parecía como si lo de Esteban le
hubiera costado dejarlo y aún trataba de convencerse de que había
hecho lo mejor.
—A mí Esteban me caía muy
bien, pero en realidad no pegabais —dijo para apaciguarle.
Notó que el rostro de Samala
se distendía. Pero lejos de hacerla callar, se entusiasmó.
—¿Te he contado lo de la
bisabuela que encerraron en un sótano para que no se casara con un
comerciante? Es una historia de familia que cuentan en plan gracioso,
pero que en realidad refleja la mentalidad de ellos, aunque ahora
vayan de modernos. Por no hablarte de la tía que incapacitaron, esa
ya en los años cincuenta. Tienen una tía vieja, fea y atontada que
por lo visto de joven era una belleza y se enamoró de un individuo
casado. Bueno, pues la familia la cogió, la declaró loca, la
metieron en un psiquiátrico sin tener ni una enfermedad mental; a
los cinco años salió medio atontada y gruesa y el individuo casado
ya no quiso saber nada de ella. Ni él ni ningún otro. Recuerdo que
Esteban me contaba aquello como una broma y que a mí me parecía
una tragedia. Me entraban ganas de llorar...
Licinio miró el reloj. Samala
estaba demasiado enfrascada para medir el tiempo y la interrumpió:
—Ya son las cuatro, Samala.
Vámonos.
El
detective estaba incómodo. La voz aguda de Eulalia Somosierra lo
ponía nervioso. La sentía como un llanto sin solucionar. Sentados
los tres alrededor de la mesa, se encorvaba sin suficiente lugar para
estirar las piernas y, sobre todo, sin escapatoria. Había algo en
ese salón con paredes forradas de madera que le intranquilizaba. Y
no sabía qué, porque la bandeja de dulces, las fotografías sobre
la repisa, la luz difuminada a través de los visillos, armonizaban
con el entorno. Y sin embargo sentía inútilmente la necesidad de
que su mirada tropezara con un objeto que rompiera aquella armonía
marrón un tanto decadente.
Eulalia se llevó a los labios
la servilleta de hilo y dijo:
—A las once y media de la
noche, yo ya estaba acostada y Leona me despertó. Entró en mi
cuarto sin llamar. "Se tiene que vestir, señora”. Yo no
entendí por qué me decía eso. Di media vuelta y seguí durmiendo.
Pero ella vino hasta mi cama y me despertó. Entonces, la oí llorar
mientras me zarandeaba enloquecida. Encendí la lamparilla y vi que
tenía los ojos rojos "¿Qué pasa?", le pregunté. "Que
la señorita ha muerto", respondió. "Dese prisa si quiere
ver cómo fue".
—¿Se lo dijo así?
—preguntó Samala.
—Me lo dijo así, de una
puñalada —Eulalia movió la cucharilla del café con furia
mientras cerraba los ojos para contener las lágrimas—. Este tipo
de gente, ya se sabe, puede tener un gran corazón pero son muy
brutos —dio un sorbo—. No recuerdo muy bien lo que pasó. Sé que
se me agarrotó el pecho. Me vestí automáticamente. Me habían
dicho lo peor, y en mi desesperación aún pensaba que se habían
equivocado. Mi hermano Roberto vino enseguida, el pobre, siempre tan
bueno... Llegamos a la casa de mi hija. Allí estaba todo acordonado
por la policía. Creo que Roberto habló con alguien, no me acuerdo
muy bien de esos momentos. Por el camino me dieron el pésame. Y en
ese momento me derrumbé.
Eulalia hizo ademán de
secarse las lágrimas.
—No les importa que llore,
¿verdad?
Licinio lo negó con un
movimiento de cabeza. Se fijó en cómo la anfitriona, hundida en el
sofá, envuelta en aquella soledad marrón, se sacaba un pañuelo de
hilo del bolsillo de su traje chaqueta para sonarse la nariz y
continuar.
—Cada vez que hurgo en la
herida, el dolor me ataca — guardó el pañuelo—. Me subieron al
piso entre Roberto y un policía. Me preguntaron si estaba preparada
para ver el cadáver. Yo le dije que sí. Nada más entrar vi a mi
yerno en la sala, lo estaban interrogando. Cruzamos las miradas sin
decirnos nada. Luego fui hacia el baño. Mi hija estaba en la bañera
—se llevó la mano a la boca como si fuera a contener un grito—.
Había sangre por todas partes —rompió a llorar—. Estaba en la
bañera toda sucia, toda rodeada de rojo.
Eulalia se levantó.
—Perdonen. No quiero
hacerles una escena.
—Lo podemos dejar para otro
día, si quiere —dijo Licinio, confuso. Se sentía mal por provocar
la resurrección de un dolor—. O incluso esos detalles los podemos
ver en los informes.
—No, otro día va a ser
igual. Prefiero acabar hoy.
—¿Quién más estaba allí?
—preguntó Licinio.
—No tuve ojos nada más que
para el cuerpo de mi hija —su voz había adquirido un tono más
lento—. Sé que me dejaron pasar, e inclinada sobre la bañera me
pregunté qué diferencia había entre estar vacía o llena, entre
aquella noche o la anterior. Hasta que empecé a pedir a gritos que
alguien volviera a meter toda la sangre dentro de su cuerpo —volvió
a sentarse y cruzó las piernas—. No me acuerdo de más. No sabía
qué hacer. Le dije a Roberto que me llevara con Javier, mi yerno.
Necesitaba verlo, abrazarlo. Pero él —movió la cabeza de un lado
a otro— ¡qué hombre!, ni siquiera en aquel momento quiso olvidar.
Le dijo a la policía que no quería ni verme. Luego me enseñaron
una bolsa de plástico negra, de las de basura. Olía mal. El
ordenador estaba dentro. Sí, era el suyo, era la misma marca, un
olivetti portátil. Aún recuerdo el primer día que lo trajo a casa.
Sería un año antes de casarse con ese... prefiero no hablar porque
la hizo una desgraciada. Nadie se podía imaginar que esa máquina
iba a durar más que ella.
Él
se acordó de los informes de la policía. En el ordenador solo
estaba metido el programa de tratamiento de texto y para lo único
que lo había usado la víctima era para escribir el diario de sueños
que ella misma había titulado La
isla de la nada.
No se encontró nada más.
—Y ya, nada. Roberto me
llevó a casa. Me dieron algo más para dormir, unos tranquilizantes.
Empezó a ponerse más
nerviosa y alargó una mano hacia el plato de pastas.
—Luego vino la autopsia.
Comenzó a masticar con
ansiedad.
—Yo me negué pero tuvieron
que hacérsela.
El detective se percató que
su compañera examinaba con una frialdad fingida las galletas
cubiertas de chocolate y cogió una mientras preguntaba:
—¿Le encontraron algo?
—Sí, el desayuno. No sé
para qué se nutrió... El desayuno y unas cuantas pastillas de
valium. La suficiente cantidad para no morirse, pero sí para
atontarse y no salir de la bañera en cuanto la sangre empezara a
fluir.
—Ya he leído que no había
huellas... —indicó Licinio.
—No, por la casa no había
huellas, solo las suyas y las de Javier, lógico. En cuanto al
resultado de la investigación la policía lo consideró suicidio,
pero hay cosas que no encajan. El contenedor de la basura donde
apareció el ordenador estuvo en un cuarto cerrado hasta las siete de
la tarde. Ella, mi hija —tragó un poco de saliva— murió a las
once de la mañana, estuvo muerta durante todo el día. Muerta y sin
su madre... —movió la cabeza de un lado a otro lamentándolo—
¿Quién tiró el ordenador a la basura?
Licinio se preguntó quién y
para qué, porque no tenía sentido. Quizás a nadie le hubiera
llamado la atención el diario de sueños si no fuera porque una
persona, después del crimen o del suicidio, se molestó en intentar
deshacerse de él. Todo hubiera quedado como suicidio, si no hubiera
aparecido esa persona que entró sin forzar puertas ni ventanas y se
llevó una sola cosa de la casa. El caso era muy simple pero un solo
detalle lo complicaba.
—Una pregunta respecto a su
hija —Licinio miró fijamente a Eulalia— los informes de la
policía resaltan que era muy extraño lo de la ingestión de
medicamentos, ya que ella nunca tomaba nada.
A Eulalia le costó responder,
pero al final lo hizo, moviendo la cabeza de un lado a otro.
—No, era muy rara. Muy
buena, pero muy rara. Sentía absoluto rechazo hacia las medicinas,
no tomaba absolutamente nada. Yo alguna vez le recomendé alguna
porque tenía muchos problemas de sueño, pero fue inútil.
Se quedó un momento absorta
y prosiguió:
—Lo que aún no le perdono
es que muriera con mis medicinas. Por lo visto, vino unos días
antes, coincidiendo con el día libre de Leona. Aprovechó que no
estábamos en casa, supongo que para robármelas. El portero me lo
contó más tarde y me extrañó mucho. La verdad es que esos días
eché de menos las pastillas, pero no las relacioné con mi hija…
Ya saben, por esa aversión que tenía a los medicamentos.
—Su yerno, ¿a qué hora
llegó ese día? —preguntó Samala.
—A las diez y media de la
noche —Eulalia cogió una pasta redonda—. Tuvo una reunión que
duró hasta las nueve, ocho o diez horas después de que ella se
suicidara... Luego se fue a tomar unas cañas con los compañeros.
Por lo visto, según la policía, dejó un par de mensajes en el
contestador, avisando que llegaría tarde. Se pasaba demasiado tiempo
trabajando o, por lo menos, eso decía. Me pregunto si ahora trabaja
lo mismo... —estrujó la servilleta en su mano—. Lo que está
claro es que tuvo coartada durante todo el día. La policía lo
investigó como el principal sospechoso y no le encontraron amantes,
ni nada de eso.
Licinio cogió una galleta en
forma de concha. Estaba un poco desmigajada y se le quedó un trozo
en la bandeja.
—¿Piensa que fue él?
¿Quiere que nos centremos en él?
—Pienso que fue alguien
—Eulalia lo miró contrariada. Por alguna razón, no le había
gustado esa pregunta tan directa—. O él u otro. Encuéntrenlo. Yo
no siento simpatía por mi yerno y no lo oculto. Pero quiero que haya
un culpable, quiero que cojan a la persona que tiró aquel ordenador
a la basura.
Los dos visitantes
permanecieron un momento en silencio. Se oyeron ruidos de cristales
en el salón contiguo. A continuación una mujer entró con otra
bandeja de dulces y licor.
—Gracias, Leona, está en
todo.
Eulalia había dicho esto casi
sin mirarla, como si estuviera acostumbrada a los detalles
espontáneos de la recién llegada. Esta fue colocando, con mucho
cuidado para no interrumpir, las tres copas sobre la mesa. Licinio se
fijó en la melena agriada, como una mañana grisácea de noviembre,
los ojos azules desteñidos, enmarcada en una cara que parecía
lavada con lejía. Esa debía ser la mujer que tan mal supo dar la
noticia. Algo en ella le desagradó.
—Mi hija, como ya saben, era
manca —dijo Eulalia mientras Leona ponía la botella sobre la mesa—
nació así —siguió los movimientos de Leona con la mirada— solo
tenía un muñón a la altura del codo en el brazo derecho. Siempre
ha llevado brazo ortopédico. Por el muñón fue por donde la
mataron. Le dieron tal tajo con el cuchillo que se desangró
prontísimo.
Licinio le dijo:
—Tenemos que preguntárselo
para saber más detalles de su vida; el hecho ser manca, ¿cómo le
afectó? —observó que Leona fruncía el ceño. Había tocado algún
punto débil— ¿Se sentía más débil o, bueno, incluso más
agredida que otras personas?
Le pareció que la atmósfera
se volvía tensa. Leona ya había colocado la última copa y la
botella de licor de avellana sobre la mesa, y llenaba la bandeja con
las tazas usadas por el café, con movimientos que a Licinio le
parecieron bruscos, lentos y contenidos. Eulalia en un gesto ansioso
y torpe cogió la botella y sirvió el licor.
—Sí, claro, sí que lo era,
la pobrecita... Pero aprendió pronto a sacarle partido con su padre.
Le consentía todos los caprichos —dio un suspiro—. Yo siempre he
tenido el papel de la mala, la severa. Para mí, hubiera sido más
fácil consentirle todo.
—Bueno —dijo Samala—
eso pasa siempre. Todas las madres son iguales. A mí me pasaba lo
mismo con la mía, pero luego cuando ya eres mayor, lo agradeces.
Nunca acababa de acostumbrarse
a la capacidad para mentir de su compañera. Oyó como a sus espaldas
Leona cerraba la puerta y abandonaba la habitación.
Eulalia suspiró.
—Sí, es muy difícil ser
madre.
Ambas mujeres mantuvieron una
mirada cómplice. Su compañera ya le había preparado el estado
anímico, le había abierto puertas y se apresuró a decir:
—Háblenos de su marido. Ya
sé que cuando murió su hija él llevaba once años muerto pero nos
gustaría que nos diera una idea general de cómo era.
La anfitriona con voz apenada
y nerviosa dijo:
—Me dio muchos disgustos...
—y se puso la mano derecha sobre el pecho izquierdo, como si se le
fuera a salir el corazón.
El detective miró la mano de
Samala que temblaba al coger el vaso. Algo le pasaba porque estaba
más nerviosa que de costumbre, como si se le hubiera contagiado la
ansiedad con la que hablaba Eulalia.
—Yo he tenido una vida muy
dura, infelicidad por todas partes... Por desgracia, antes era así.
Soportas todo de un hombre educado a la antigua y un buen día te das
cuenta que tiene una amante. Yo me hubiera divorciado pero aguanté
por la niña. Eso siempre es mejor que estar separados. Pero los
niños, ya se sabe, a veces tienen más recursos de los que creemos.
Sabía llevar muy bien a su padre, le sacaba todo lo que quería —dio
un sorbo a la taza— a veces incluso más que yo.
Licinio vio cómo su compañera
se inclinaba un poco sobre la mesa mientras decía:
—Es curioso pero a mí no me
ha dado esa sensación en los sueños. En muchísimos de ellos va
detrás de su padre pero en ninguno logra alcanzarlo.
Reconoció aquel sutil tono
depredador de Samala. No entendía por qué había salido en defensa
de la víctima, cuando hacía un momento fingía solidarizarse con la
madre. Eulalia dio un respingo con la copa en la mano.
—¿No?
La voz de sorpresa de la
anfitriona lo alertó y se dio cuenta de que esta, seguramente por no
sufrir más, por no ahondar más en la herida, no había leído el
diario de su hija o, si lo había hecho, no había intentado buscarle
un sentido. Vio cómo Samala alargaba la mano y cogía su carpeta en
busca de su oportunidad para meter el estilete.
—Me gustaría comentar con
usted un par de sueños, Eulalia, para que me dé su opinión.
El cuerpo de Eulalia se tensó
como la cuerda de un arco, pero no se atrevió a reconocer su
ignorancia sobre la conciencia de su hija.
—Hay algunos —continuó la
detective— no sé cómo decirle, muy obsesivos respecto a su padre.
Se le va de las manos cada vez que lo intenta alcanzar, se le
escapa...
El gesto de la anfitriona se
paralizó. Licinio no entendía la actitud de su compañera, pero
estaba dando resultados interesantes.
—Su hija tiene muchísimos
sueños en los que siempre está huyendo, buscando un lugar seguro y,
cuando aparece la oportunidad de ponerse a salvo, siempre la pierde
porque a última hora le da por buscar el rastro de su padre. ¡Qué
extraño!, ¿verdad? Y nunca lo encuentra por la impotencia que
siente. Siempre hay algo demoledor por encima de ella que la
inmoviliza, le destroza partes del cuerpo o le acusa de un acto que
ha sido mal interpretado... Algo externo y muy superior, muy fuerte.
El rostro de Eulalia continuó
inmóvil. Samala se inclinó aún más sobre la mesa y con tono
inocente, le dijo:
—¿Tenía algún motivo para
sentirse insegura o amenazada?
La interrogada bajó la mirada
y jugueteó con la copa.
—Conmigo no, desde luego.
Quizá lo haya tenido luego con el sinvergüenza de su marido.
—Pero eso es lo curioso, que
en cuanto Javier aparece en su mundo onírico, suponemos que es
cuando lo conoce en la realidad, porque desgraciadamente su hija no
fechaba lo que escribía, tiene un último sueño con su padre. Ya no
vuelve a evocarlo más y desaparece la sensación de peligro. Yo creo
que en cuanto conoció a su novio, cuando Javier empieza a aparecer
en sus sueños, dejó de añorar a su padre, pero no entiendo por
qué.
Era mentira. Su compañera
también se había dado cuenta de la ignorancia de Eulalia sobre el
diario de su hija y estaba mintiendo de nuevo. Pero esta vez no sabía
con qué fin; era más un ataque que la preparación de un estado
anímico. Licinio recordó que cuando Javier había aparecido en las
fantasías oníricas de la víctima, esta no había dejado de soñar
con su padre, ni de sentirse culpable ante él. Incluso lo extraño
era que la culpabilidad se acentuaba a medida que se avanzaba en el
diario.
Pero debía de haber
presionado algún resorte extraño del corazón de la entrevistada,
puesto que su rostro se endureció aún más. El cristal resonó casi
metálico y Eulalia dejó de juguetear con la copa sobre la mesa.
Había perdido ese matiz patético y permanecía silenciosa y
paralizada. Licinio percibió que estaba confusa, quizá por no saber
si tomarse esas palabras como una agresión. Pero, a pesar de todo,
reaccionó con cierta dignidad.
—Y ese último sueño,
¿cuál es?
Vio como Samala buscaba entre
las hojas de su manuscrito, haciendo ruido cada vez que pasaba una
página. La conocía lo suficiente para darse cuenta de que había
rencor en esa lentitud intencionada. Por fin, reconoció el que
estaba buscando pues comenzó a leer:
Bajo
por unas escaleras mecánicas. Al principio son de unos grandes
almacenes pero poco a poco voy atravesando paisajes de hogares,
gentes a las que veo comer sentadas a la mesa, durmiendo en sus camas
o desnudándose en el baño... No puedo pararme a hablar con ellos
porque estoy siguiendo a mi padre para contárselo. Después de estar
así un rato, lo alcanzo. Reboso de felicidad. Por fin puedo, por fin
ha llegado el momento que tanto he esperado. "Papá", le
digo, "tengo que hablar contigo. Tengo que darte una
explicación". Los dos nos bajamos de las escaleras y nos
quedamos en una estancia de color de oro. De repente, al mirarlo cara
a cara por primera vez después de su muerte, me viene un pensamiento
a la cabeza: "Nunca me va a perdonar", me repito. La pared
de oro se transforma en hielo y miro mis ropas. Ahora soy una mendiga
muy sucia vestida con harapos: lo he perdido todo. Tengo miedo de que
me tome por una impostora, de que no me reconozca como hija.
Entonces, al tocarme la boca siento el chapoteo de la sangre. Intento
gritar pero no puedo porque solo tengo una herida grande entre la
nariz y la barbilla. Me he despertado llorando de soledad y de rabia.
Se hizo un silencio muy tenso.
Eulalia se había quedado callada, con la mirada puesta sobre el
mantel y balanceándose un poco, como si en ese momento el bordado de
cerezas fuera el punto más importante del mundo y del que nunca
debiera desasirse. Ambos investigadores la dejaron mientras la
observaban. Al final, levantó la vista y los miró dolida. Licinio
supo que intentaba contener su dolor con el balanceo torpe de su
cuerpo.
—Hacía ya años que había
muerto Juan María —murmuró al fin— y aún seguía soñando con
él. ¿Que qué intentaba decirle? No lo sé ni yo. Cualquier cosa.
Hacía lo que quería. Es normal que soñara lo que le viniera en
gana. Nunca entendí a mi hija. Era tan, no sé cómo decirlo,
extraña. Nunca sabías lo que estaba pensando. No confiaba en mí lo
más mínimo. Creo que nunca confió en nadie.
Después de decir esto, miró
el reloj.
—Ha sido una conversación
muy dura para mí, estoy agotada —se llevó la mano al pecho—.
Tenéis el diario, los informes de la policía y las direcciones. Con
eso podéis empezar.
Los tres se levantaron y
Eulalia les guió hasta el recibidor. Licinio oyó a Leona recogiendo
ya las copas. Se daba prisa en colocar todo en su sitio.
—Lo he pasado mal, pero
tenía que hacerlo.
Samala extendió la mano para
despedirse y Licinio hizo a continuación lo mismo. Eulalia les abrió
la puerta y la cerró en cuanto salieron al rellano.
Una vez en la calle, se
dirigieron hacia el coche paseando por la acera que daba al Parque
del Oeste. Solo se oía el crujido de las hojas secas y ambos iban
callados, respetando la muerte de la vegetación. Él se volvió para
mirar a su compañera que tenía la vista puesta en los árboles
amarillos. Nunca la había visto así, tan ida, tan alejada, tan
rencorosa.
—¿Qué te ha pasado? —le
preguntó.
Ella se sobresaltó.
—No me gustan las madres,
ya te lo he dicho. Y me he puesto muy nerviosa cuando he visto cómo
te engatusaba.
—A mí no me ha engatusado
nadie —Licinio sintió herido su amor propio—. Es una mujer que
me inspira compasión, pero eso no quiere decir que sea inofensiva.
Ella no le respondió, pero no
se había quedado muy convencida, como si en su interior estuviera
rumiando los pensamientos.
—Teatro —dijo por fin—
mucho teatro es lo que tiene esta. No me gusta. Mucha conciencia de
madre. Me pone nerviosa.
—Y tú mucha
predisposición. Estás prejuzgando. No debes perder la objetividad.
—Consejitos no, por favor,
los odio. Que me caiga mal la Eulalia no significa que no sepa cómo
hacer mi trabajo.
Y permaneció callada un
momento.
—Pero —saltó ella de
nuevo— ¿quién coño tiraría un ordenador entero a la basura? Hay
que ser animal. Parece una auténtica provocación para llamar la
atención...
—Alguien que tuviera mucha
prisa, a quien se le estuviera acabando el tiempo.
—... el yerno no le gusta.
No lo ha disimulado tampoco, en eso ha sido sincera. Lo considera
culpable, directo o indirecto.
Ya dentro del coche Samala
seguía comentando mientras maniobraba:
—Va un poco de víctima
aunque también es normal en las mujeres de esa generación. El único
recurso que tienen es despertar la compasión.
Giró el cuerpo para recular y
continuó:
—Lo único que espero es
que nos haya contratado por una sospecha real y no por una guerra
doméstica.
A las ocho de la tarde del
sábado, Licinio llegaba a su casa con la compra hecha. Por fortuna,
aún quedaba algún supermercado en Madrid que abría durante los
puentes. Odiaba los puentes y no tener que ir a trabajar. Odiaba
tanto tiempo libre y que afuera estuviera tan oscuro.
Quería volcarse por completo
en el nuevo caso. Sentía que la persona central, la autora del
diario de sueños, había vivido sobre un témpano de hielo, quemada
por el frío, excluida y rota. Eso era lo que él quería sentir,
quemaduras, porque después del abandono de Virginia dentro de él no
había nada excepto nostalgia y autocompasión, y le atemorizaba la
idea de que fuera así para siempre.
Virginia le había dicho
cientos de veces que era un hombre con demasiada intimidad, un
solitario que temía destaparse ante los demás. Siempre le había
hecho gracia su lenguaje, su manera de ver las cosas. Pero en ese
momento ese exceso de intimidad se le hacía duro y le daba rabia
sentirse triste. Lo consideraba una pérdida de tiempo. Cualquier
otra mujer le daría lo mismo que ella y, sin embargo, ahora le
resultaba difícil sustituirla.
Pulsó el botón del
contestador automático para oír algún mensaje de ella, pero no le
había llamado.
Fue
a la cocina y comenzó a sacar la compra: las uvas, los embutidos, la
carne... Colocó todo en su sitio de manera minuciosa. Se quedó un
momento pensativo frente a los sobres de Sopa
para uno y
los guardó enseguida en el armario. La vida tenía que ser
movimiento, no pararse.
Sacó el paquete de carne de
una de las bolsas. Congelaría el cordero en pequeñas porciones
diarias de la misma forma que un tablero de ajedrez se dividía en
escaques. Mientras los iba metiendo en los contenedores, un coágulo
de sangre le llamó la atención y le hizo recordar la sangre
coagulada en el cuarto de baño de la víctima.
Cerró los ojos para que ese
pequeño punto, esa porción de vida retenida y fosilizada, le
trajera a la memoria la escena del crimen que había visto en las
fotos del forense.
Ella
había dejado
su brazo derecho en el
borde de la bañera, ni dentro ni fuera, sino en medio, de modo que
después del corte tan profundo que se hizo o le hicieron con el
cuchillo de cocina, la sangre se había bifurcado en dos caminos: uno
siguiendo la curva sinuosa de la porcelana y otro derramándose
abrupta por las baldosas y rebotando furiosa contra el suelo.
Mientras el cuerpo había
empezado a tornarse rígido, la sangre rosada lamía su cuerpo en la
bañera. Era difícil atisbar un poco de belleza en aquel cuerpo
pálido, en el rictus rígido, en las ojeras marcadas, pero durante
su vida pudo haberlo sido porque las fotos de la víctima viva le
hablaban de suavidad en las formas y amabilidad en los labios, y de
cierta dulzura absorta en el rostro, quizás para los demás pero
nunca para sí misma.
Nunca para sí misma porque
sus sueños la taladraban y hundían en el cieno de la misma manera
que su mano izquierda muerta con la que asía el cuchillo, reposando
sobre el sexo, se hundía en la capa sucia del agua mezclada con la
sangre. El bote de pastillas, ya vacío, había sido arrojado
descuidadamente por el cuarto de baño, y lo mismo había ocurrido
con una copa de cristal, utilizada para ingerirlas. Lo único que no
estaba en desorden era su brazo ortopédico colocado cuidadosamente
sobre el taburete. Sangre, demasiado sangre, le había parecido a
Licinio. El corte, si se lo había dado ella misma tal y como
insistía el forense, lo había hecho con perfeccionismo, con rencor
y sin retorno porque había sido profundísimo, de forma que podía
haber muerto en tan solo media hora.
Se imaginó a una mujer
desnuda en una bañera clavándose con rabia un cuchillo en un muñón.
Pero le desagradó tanto que abrió los ojos para continuar con su
tarea. Cuando abrió el congelador para colocar los alimentos, fue
como si sintiera el frío de aquella casa que durante doce horas
había albergado un cadáver solitario.
La frialdad le llevó a buscar
la calidez del comedor donde, ya en su sillón de orejas, encendió
la luz de la lámpara. Echó de menos, como todas las tardes desde
hacía un tiempo, tener un perro, un animal fiel que nunca lo
abandonara.
Mientras abría el diario, la
figura de Eulalia le invadió la memoria. Sus palabras habían sido
como una raíz que absorbía toda el agua de su alrededor, como si
robara energía a las personas que se le acercaran, porque él se
había quedado en un estado de agotamiento ansioso. En aquel cuerpo
ya viejo, que adoptaba siempre forma de curva, y en los gestos de
retorcer la mano había una succión avara y enterrada que luchaba
por darse a conocer. Quizá fuera por el dolor de haber perdido a su
hija y de no perdonar vivir en soledad.
La vida no debía de haberla
tratado mal puesto que era una señora de un barrio bien de Madrid,
un tipo humano que daba ya los últimos coletazos y que a la vez se
reencarnaba en formas distintas en las nuevas generaciones. Pero su
hija tenía que haber sido distinta. Su hija con esos sueños, con
esa pasión por sacar una vida primitiva hacia fuera, en vez de
esconderla o de conformarse con aquella armonía marrón, no podía
estar vertida en un mundo donde la imagen y la luz era lo único que
se reconocía. Quizá porque ese no era un lugar para mujeres mancas,
era un mundo para mujeres aparentemente completas.
Se recostó en el sillón
buscando una postura cómoda y fue hojeando rápidamente las páginas
leídas y releídas varias veces, marcadas con bolígrafo. Eulalia
era como una planta sedienta. Pero, por una razón oscura, apenas
había calado en el subconsciente de su hija, ya que esta había
soñado continuamente con su padre y poco con su madre. Como si no
hubiera habido conexión íntima con la madre real, a pesar de haber
vivido tantos años a solas con ella.
Camino
con una mujer que es mi madre pero no coincide con mi madre real…,
leyó Licinio y pasó de hoja buscando algo más. Voy
en un autobús camino de un manicomio y una mujer desconocida, que
dice ser mi madre, me obliga a saltar para que no me encierren...
Siguió buscando. Siempre
había una suplantación de la figura de la madre. Por fin, dio con
algo que le interesaba:
Es
Nochebuena, debe de ser hace años, casi después de la muerte de mi
padre porque estoy muy sola. Alrededor todo es negro. Delante de mí
tengo un radiocasete para grabar un mensaje de Navidad a mi madre.
Pero me siento tan mal, tan sola y tan culpable que cuando lo
enchufo, solo me salen llantos y gemidos. No puedo parar de llorar ni
de gemir, ni tampoco desconectar el aparato porque el desamparo que
siento, quizás un castigo que merezco, no me deja mover los
músculos. A continuación, estoy en una habitación con mi madre.
Han pasado muchos meses, tal vez años. Mi madre me sonríe y saca de
un cajón la cinta. Me avergüenzo al verla. Ni siquiera sé cómo ha
llegado hasta ella. Le suplico que no la ponga delante de mí. Sin
hacerme caso, lo hace y las dos escuchamos mi llanto y mis gemidos.
Yo siento un profundo malestar de que mi intimidad quede tan desnuda
delante de ella. El gemido y los llantos se repiten continuamente.
Cuando se acaba, mi madre me mira con sorpresa y me dice: "Hija
mía, ¿no te da vergüenza grabarme una cinta en la que estás
haciendo el amor con un hombre?"
Se quedó pensativo durante un
rato. Era un sueño muy raro, sin embargo, le estaba dando claves muy
importantes sobre la relación. Si se avergonzaba tanto de que su
madre la oyera llorar, si sentía su intimidad tan violada que hasta
la equiparaba a que la oyera haciendo el amor, eso significaba que la
relación hija-madre había estado dominada por un gran pudor
emocional, al menos por parte de la más joven.
Evocó
otra vez la imagen de Eulalia diciendo mi
hija.
Siempre recalcaba el posesivo como si aún después de muerta no
hubiera cortado el cordón umbilical, como si no aceptara que ya no
pertenecía a la vida.
Pero en los sueños de la
víctima apenas aparecía su madre. Era una relación descompensada.
O tal vez fuera la muerte la que había dotado a Eulalia de esa
mentalidad carnívora respecto a su hija, la de los buitres que
aparentaban ser palomas, como si aún necesitara alimentarse de ella,
incluso ya cadáver.
Desde su sillón miró por la
ventana. El tráfico de la calle rompía el silencio de su salón.
...quizás
un castigo que merezco...
Volvió a leer. Eso no era una sensación, era un juicio en presente
emitido no desde el mundo de los sueños, sino desde el real.
Se levantó a dar vueltas por
la habitación y permaneció un rato mirando a los objetos sin ver
ninguno. En la vida real, por lo que podía deducir a través de los
sueños, la víctima estaba convencida de que se merecía un castigo.
Cualquier hecho destructivo lo hubiera recibido con los brazos
abiertos puesto que ya se lo esperaba. Lo que en ese momento tenía
que plantearse era si de verdad hizo algo terrible que le llevaba a
juzgarse de esa manera o si, simplemente, estar durante años
conviviendo con el patetismo de Eulalia, le había estructurado una
mente lóbrega y culpable.
Al recordar los sueños con el
padre, pensó que podría ser que no tuvieran importancia, que
simplemente el padre significara una parte de su pasado que debía
matar y que, por tanto, la aparición de Javier, su marido, marcó el
principio y el fin de un ciclo de su vida. Pero el hecho de que
siempre tuviera algo que decirle desbarataba esta posibilidad. Debían
bucear más en el mundo de la víctima.
Cerró
el diario, y volvió a leer en su cubierta como otras tantas veces:
La
isla de la nada.
Quizás esa fuera la gran amenaza de ese caso, que tras
investigaciones y rastreos de los sueños no encontraran nada más
que una isla vacía. Nada tenía sentido, ni que fuera un suicidio ni
que no lo fuera. En el primer caso, la persona que había puesto el
ordenador en la basura quiso tapar algo sucio, algo que creía que
estaba en la mente y en el diario de la víctima y que ahora mismo él
podía estar leyendo sin darse cuenta porque no sabía interpretarlo.
O, simplemente, quiso confundir, hacer creer que había sido un
asesinato. En el segundo caso, si estaban ante un asesinato, había
sido un crimen perfecto: no había huellas ni señales de violencia;
las puertas y las ventanas no habían sido forzadas; nadie había
oído nada extraño, hasta el punto de que cuando se cerró el caso,
la policía aseguró que no había ninguna duda en que había sido un
suicidio. Pero otra vez era el ordenador en la basura lo que
desquiciaba todo, lo que hacía que siempre sobrara una pieza en
aquel rompecabezas tan bien encajado.
Se le había ido demasiado
tiempo pensando. Dejó el cuaderno sobre la mesa y comenzó a hacer
la cena para acostarse pronto y no acordarse de que estaba solo.
Patricia Sánchez-Cutillas, La isla de la nada
La novela está en Amazon en formato ebook y también como libro.
https://www.amazon.es/isla-nada-Patricia-S%C3%A1nchez-Cutillas-ebook/dp/B0134NGUPS
patricia@talleresdeescrituracreativa.es
http://www.talleresdeescrituracreativa.es